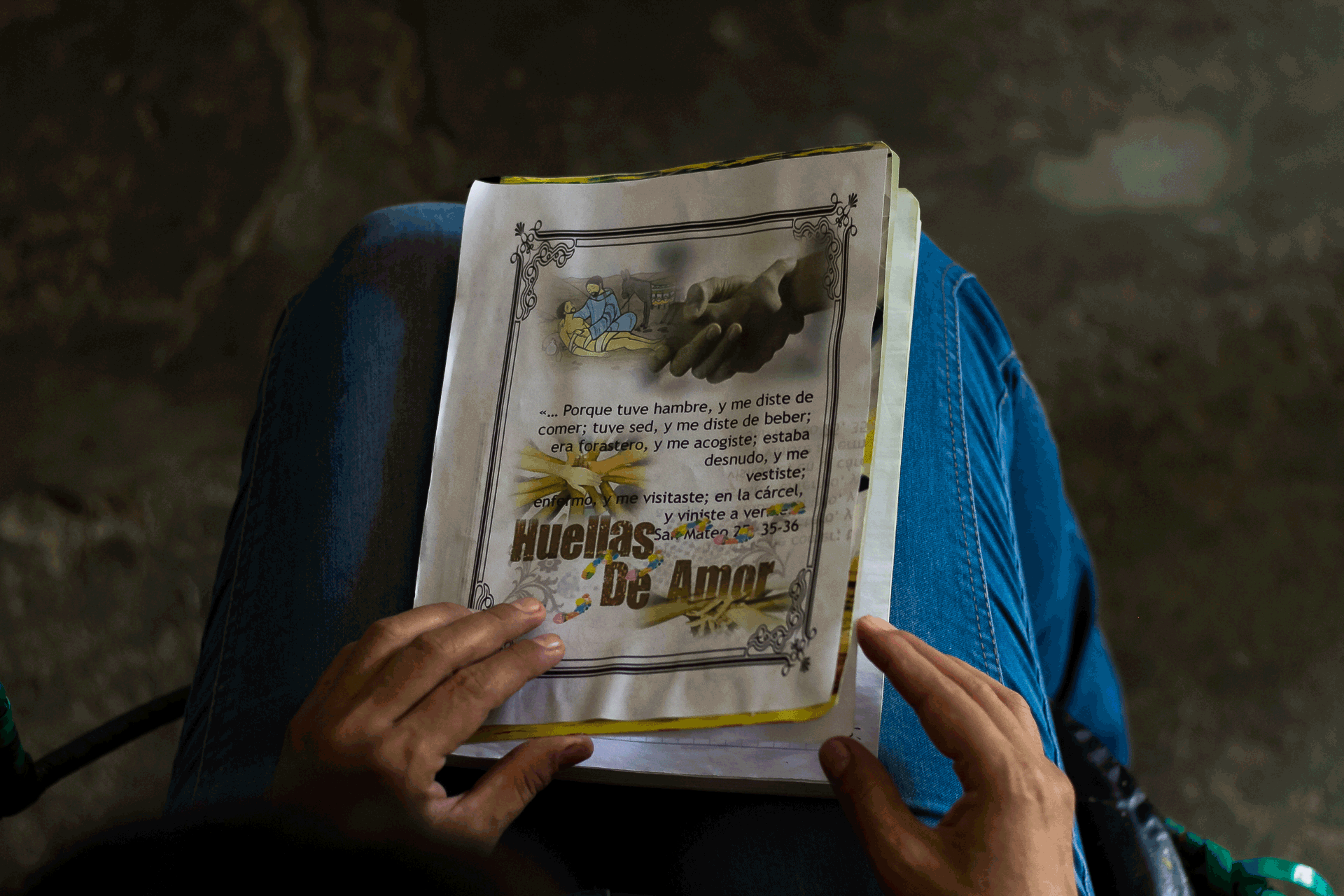
TEXTOS Y MATERIAL MULTIMEDIA: RAFAEL HERNÁNDEZ Y RUBÉN SEVILLA
Rosa Umaña, una colombiana que alguna vez tuvo que salir de su país desplazada por la violencia, le abre las puertas de su casa en Cúcuta a venezolanos expulsados por la crisis humanitaria.

El ruido y la confusión sofocante del puente internacional Simón Bolívar llega a punto muerto en el barrio Camilo Daza, ubicado en el extremo noroccidental de Cúcuta. Se distingue por sus casitas pintorescas y aceras limpias y transitables, muy diferente a la suciedad que recubre algunos barrios venezolanos.
Hay, también, pequeños comercios familiares que venden comida para perros, mercería y medicinas; y hasta un safari de panaderías que inevitablemente hacen pensar en la Venezuela del pasado, que exhibía un cultura panífera hecha de harina de trigo, azúcar y dulce de guayaba. Es un barrio de escasos recursos, conformado en su mayoría por familias colombianas que han sido desplazadas por la violencia y que encontraron en la periferia de Cúcuta un lugar para reconstruir sus vidas.
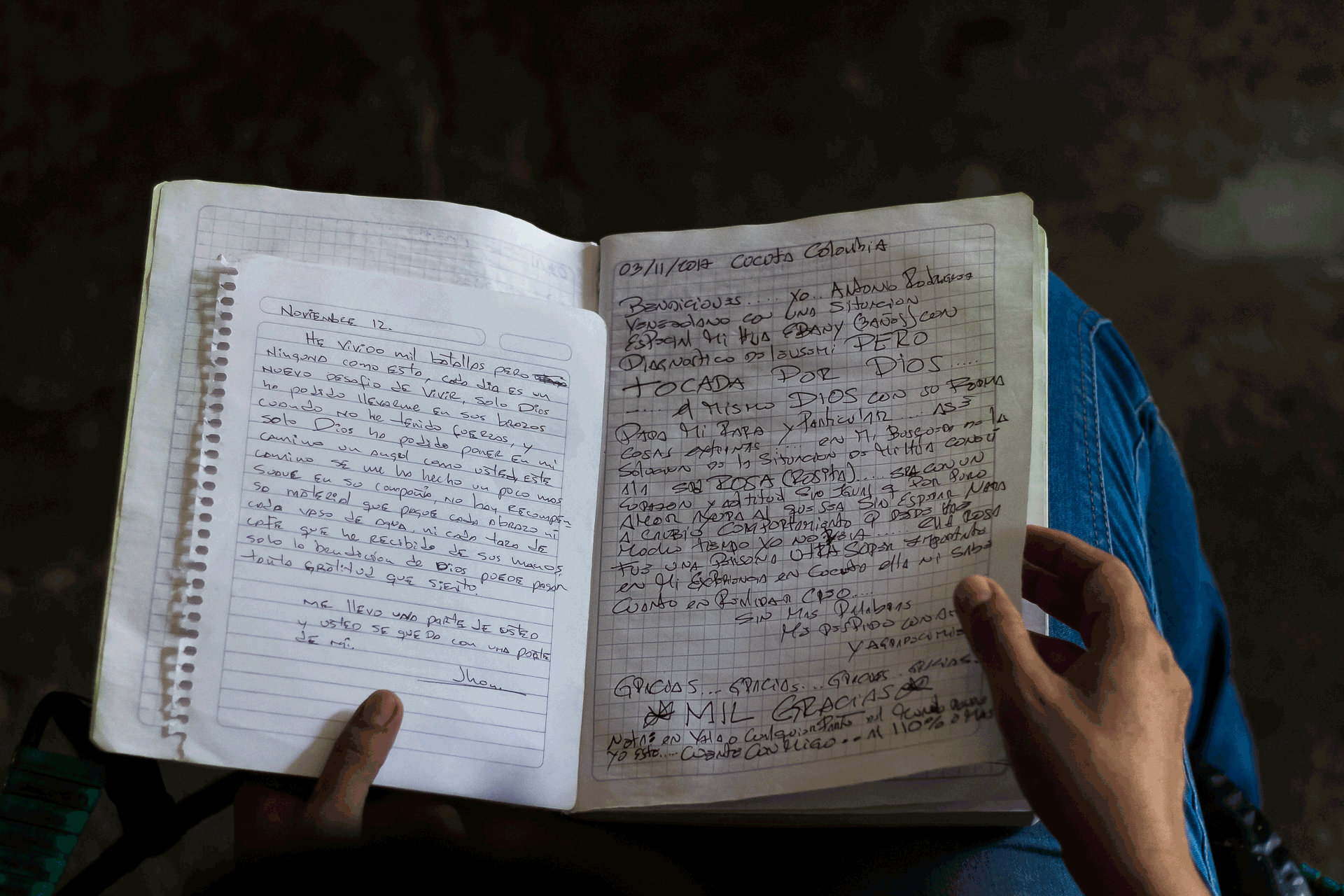
Además, en el Camilo Daza abundan las peluquerías, como la de Rosa Umaña. Ella es popular en su barrio no sólo porque maneja este negocio, sino porque se convirtió en la salvación de muchos migrantes venezolanos. Por su casa han pasado decenas de personas que dejaron Venezuela por la profunda crisis humanitaria que atraviesa, y que necesitan una morada para dormir unos días, recobrar capital y continuar su tránsito hacia Bogotá, Medellín, Cali, Quito, Guayaquil, Perú, Chile, Argentina…
“Me dijo que alquilaba cuartos y al llegar no era así, nos hospedó gratis” NILEDYS GARCÍA, ESTILISTA MIGRANTE
Rosa no les cobra ni un peso por el alojamiento y la comida. Incluso, hasta les ha dado trabajo a algunos. Así pasó con Niledys García, una venezolana que supo de Rosa porque un amigo le habló de ella a través de Whatsapp. “Me dijo que alquilaba cuartos y al llegar no era así, nos hospedó gratis”, cuenta Niledys, madre de dos niños que migraron con ella hace cuatro meses y hoy viven en arriendo en una casa vecina. “Estamos recién mudados”, exclama orgullosa Niledys, estilista, quien hoy es la empleada de confianza de Rosa.
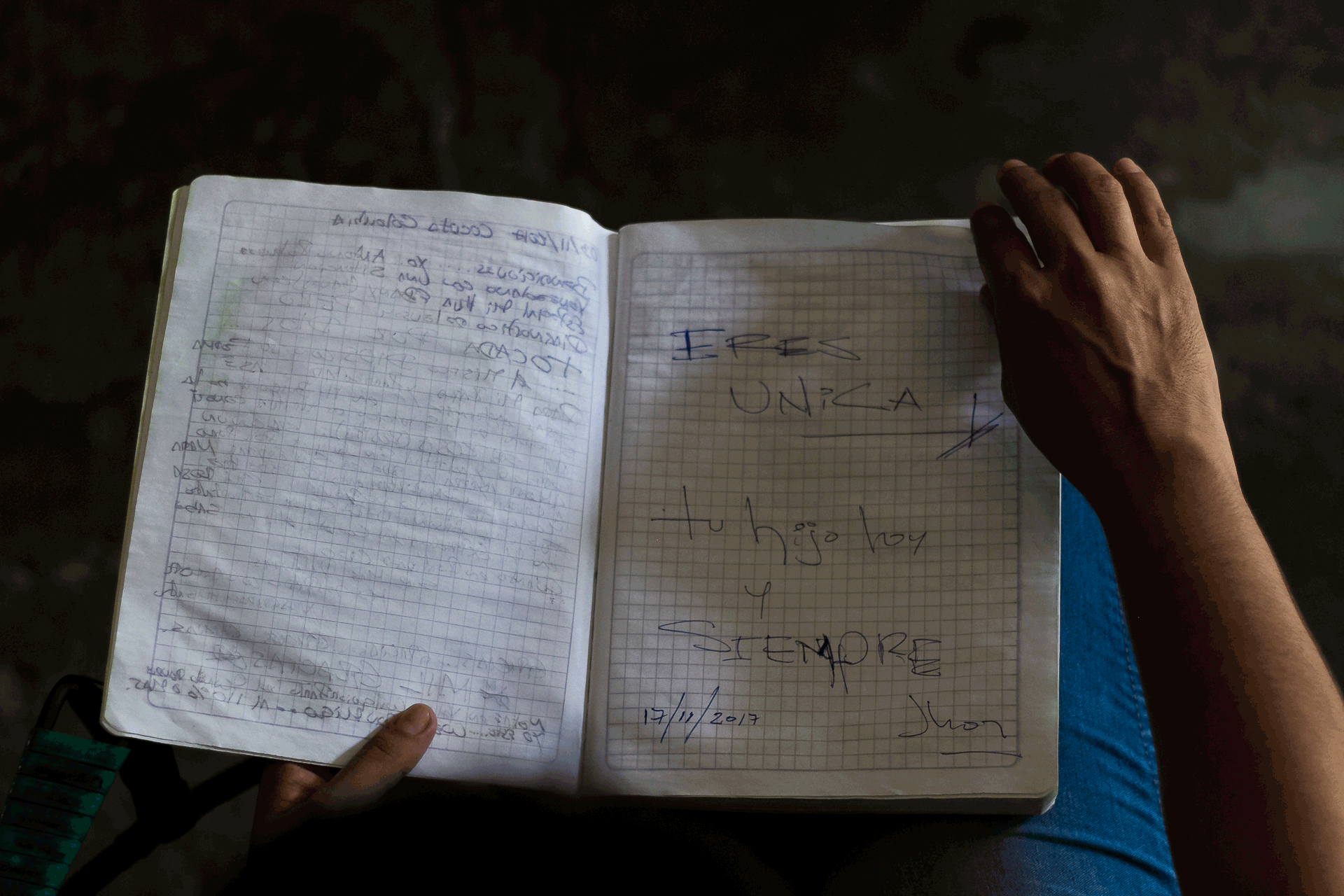
La sensibilidad de Rosa nació, quizás, cuando tuvo que vivir en carne propia la crisis venezolana. Llegó a Venezuela expulsada por la violencia en Colombia cuando en diciembre del 2001 las autoridades allanaron su casa, argumentando que era colaboradora de la guerrilla. Decidió irse a Valencia (al centro de Venezuela), donde vivió muchos años. Cuando empezó a llegar la escasez a ese país, pasó días completos haciendo fila con uno de sus hijos en brazos para comprar comida. Pero la crisis se profundizó y una tarde en la que, después de horas de espera, salió con las manos vacías mientras otras personas, que pagaban para ser favorecidas, sí pudieron hacer sus compras. Ese fue el punto de no retorno.
Decidió regresar a Colombia. Allá dejó su casa y, con una resignación casi pueril, acepta que la da por perdida y sabe que en cualquier momento podrían expropiársela. “Pero gracias a Dios logré surgir aquí nuevamente. No me queda más que ayudar al que viene buscando una nueva vida”, dice.
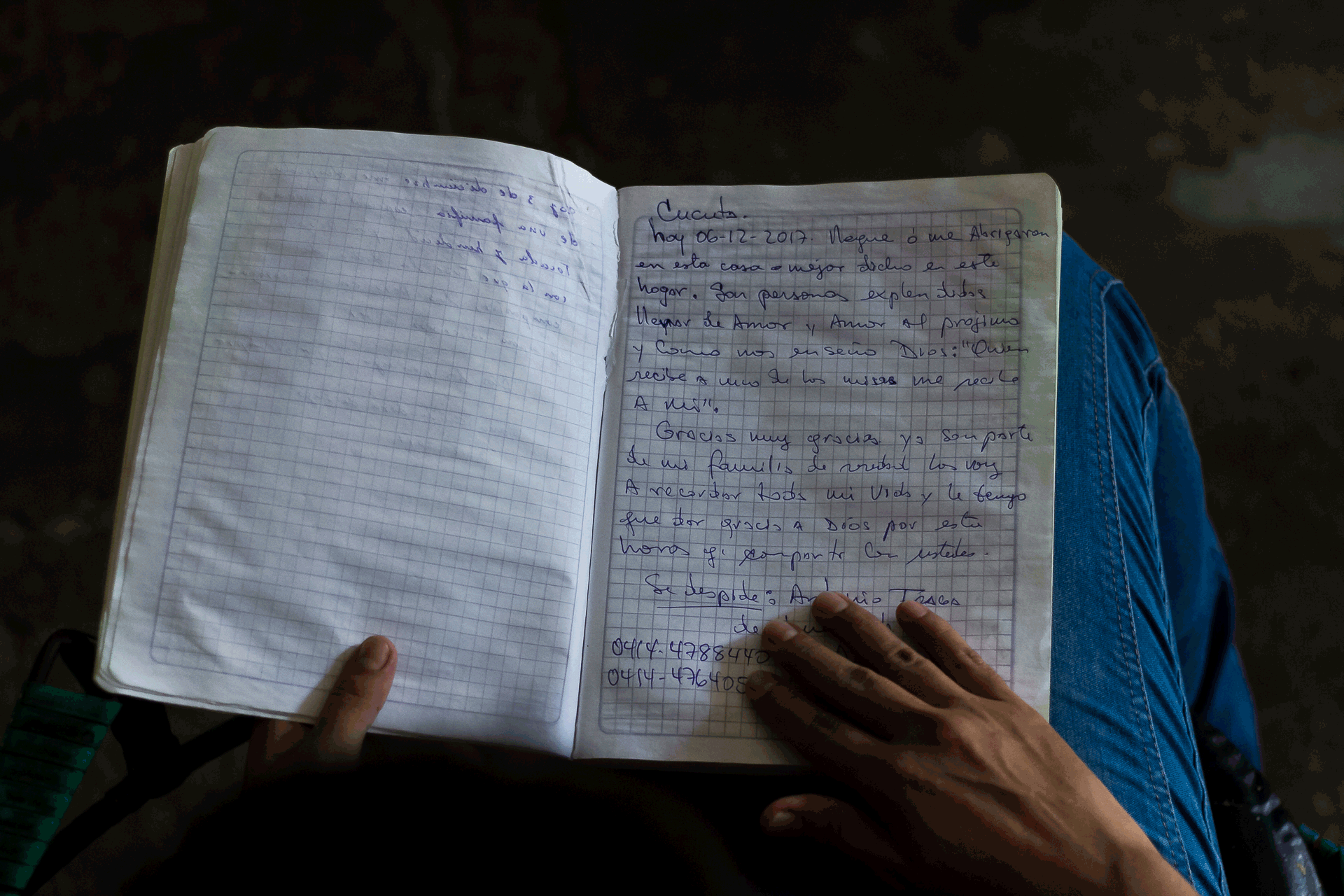
Entre tantos migrantes, son pocos los que se encuentran una Rosa en el camino. Ella, además, es una abanderada de la lucha contra la estigmatización y la xenofobia que llegaron a Cúcuta con la oleada de venezolanos que huyen.
“Gracias a Dios logré surgir aquí nuevamente. No me queda más que ayudar al que viene buscando una nueva vida”ROSA UMAÑA
Luchar contra la xenofobia
Francesco Bortignon, un anciano delgado, de facciones duras, se acerca a la ventana de su oficina en el corazón del barrio Camilo Daza, para aliviar el calor. Bortignon dirige el centro de Migrantes de la Comunidad Scalabrini. “Hace unos años atendíamos anualmente entre 200 y 300 venezolanos, pero de golpe han pasado a cuatro mil”, explica.
Para muchos expatriados el paso por Cúcuta no es color de rosa. Si bien un grueso número está en tránsito, muchos otros se quedan buscando recursos para sobrevivir el día a día, así eso signifique dormir en la calle. Lo asegura Óscar Calderón, coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados de Norte de Santander. “Hemos registrado una cifra tope de dos mil venezolanos en situación de calle. La mayoría de esta migración ocupa los sectores de la población más pobre de Colombia y esto, muchas veces, termina convertido en una especie de lucha entre los más pobres por el mínimo vital”.
Pero las dificultades no terminan ahí. Otra espina, la más lastimosa quizás, es la de la xenofobia. Bryan Román, un venezolano moreno y acuerpado, curtido por el calor occidental de la costa venezolana, soporta con un estoicismo resignado el calor del mediodía cucuteño. Lo que no resiste, dice, es la aversión hacia el migrante y los miedos que despierta. “Uno va a algún sitio donde requieren un ayudante, más que todo en supermercados, y cuando les dices que estás buscando empleo te dicen que ‘no’ de una, por tu acento».
“Yo no tengo miedo a que me discriminen porque vine a trabajar humildemente y a ganarme el pan”, exclama Euclides Colmenares, quien llegó hace una semana y vive en casa de Rosa. A pesar de haber tenido dificultades para acceder a Colombia, luchó hasta que logró entrar. “No me devolví porque tengo a mi esposa embarazada y tengo que trabajar para mandarle (dinero) a ellos en Venezuela”.
Otras rosas
“Yo digo que el que los juzga y trata mal es porque no ha sufrido”, dice Kelly Lizcano, otra vecina del barrio Camilo Daza quien, como Rosa, convirtió su casa en un lugar de paso para los migrantes. Ella también es colombiana, migró a Venezuela expulsada por el conflicto y retornó a su país cuando la crisis venezolana se hizo insostenible. Kelly tiene los ojos pequeños y mirada cálida. Habla desde su casa, abarrotada de mil enseres que vende desde la ventana. En el comedor, su hija juega con una “canaimita”: un computador personal entregado por el gobierno venezolano a personas de bajos recursos.
Kelly alberga en su hogar a María Valentina Hernández, otra migrante. María es joven y risueña; tiene el pelo negro, la piel muy blanca y de 34 semanas de embarazo. Cruzó a Colombia con su esposo. “Allá cuesta mucho dar a luz. No se consiguen ni guantes de cirugía, ni antibióticos”, dice.
Muy cerca de allí está la casa de Albeiro Monsalve, quien observa el terreno y estructura de su casa mientras una manada de perros recién nacidos juguetea en el patio. Uno de sus hijos, de unos 4 años, persigue a los cachorros y los hace chillar al cogerlos por el pescuezo. Esa misma casa fue construida entre él y un venezolano. Monsalve ha recibido a tres familias y ninguna de esas experiencias le ha dejado un sabor amargo, por eso rechaza la estigmatización hacia el migrante. “Todos no son iguales, digo yo”, sostiene. “Yo también estuve allá y a mí me recibieron con las puertas abiertas. Aquí hay que hacer lo mismo”.
Cruzar el puente internacional Simón Bolívar resulta una enredadera llena de espinas: hay que hacer al menos seis horas de fila para sellar la salida en la aduana venezolana y otras seis horas para sellar la entrada a Colombia, hay que negociar o espantar a los astutos carretilleros, y hay que superar las exigencias de las autoridades policiales colombianas y la extorsión persistente de la Guardia Nacional Bolivariana.
Sin embargo, Cúcuta adentro, el calor se vuelve calidez de hogar cuando Rosa, y otros colombianos como ella, extiende una mano para aliviar la incertidumbre y la desesperanza con la que vienen cargados los venezolanos expulsados por su propio país.











